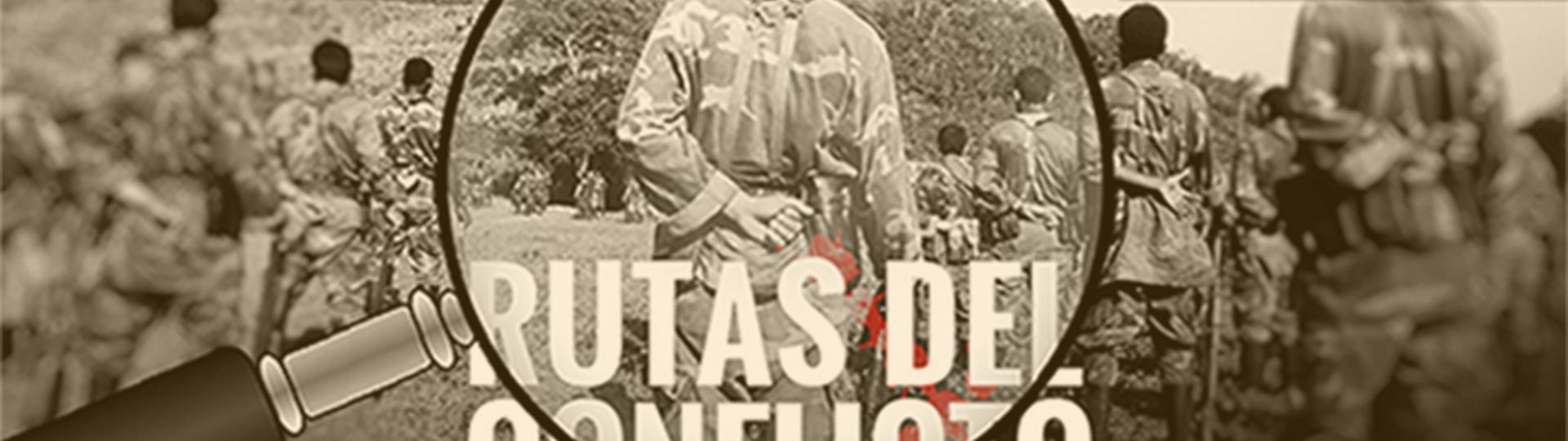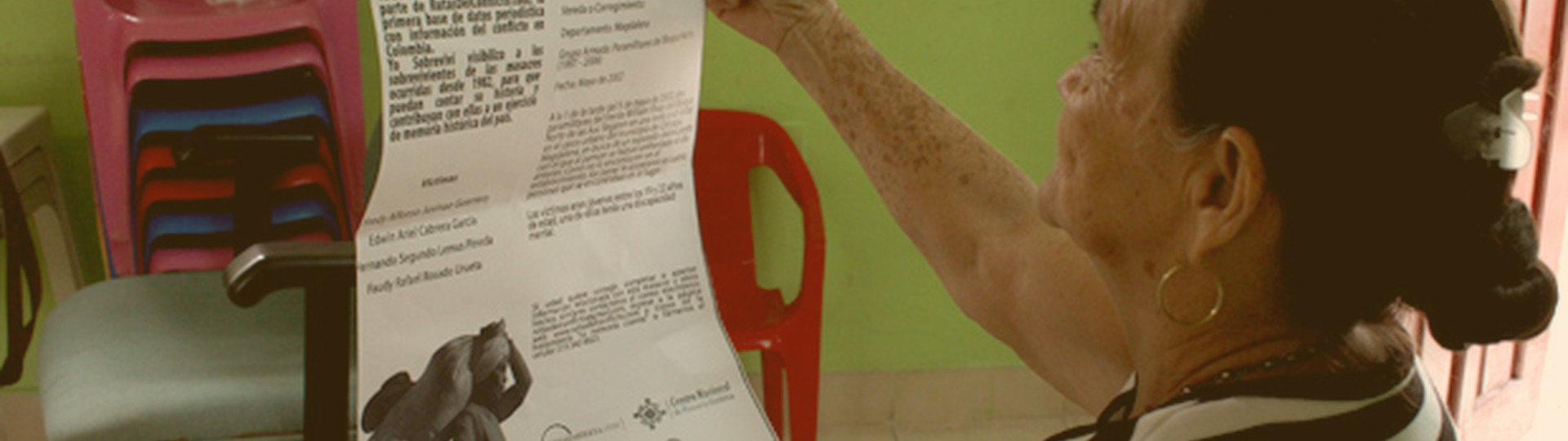Información sobre minas antipersonal en Vista Hermosa se perdió en el conflicto: Farc
El jefe de la guerrilla en la zona veredal del pueblo con más víctimas de minas en Colombia, alias ‘Byron Yepes’, dijo que hará su “mejor esfuerzo” para identificar artefactos
Parte de los datos sobre la localización y la cantidad de minas antipersonal puestas por las Farc en Vista Hermosa, el pueblo con más víctimas de estos artefactos en Colombia, se perdieron en el conflicto, afirmó el jefe de la guerrilla en la Zona Veredal Transitoria de Normalización del pueblo, en el Meta. Alias ‘Byron Yepes’ añadió que el grupo hará su “mejor esfuerzo” para la seguridad del territorio.
Al menos 363 personas han sido afectadas desde 1990 por minas antipersonal en el municipio de Vista Hermosa, según datos oficiales. Además de las Farc, la fuerza pública y otros grupos armados que delinquieron en el pueblo han sido responsables por la existencia de estos artefactos y de la llamada munición sin explotar (como morteros que no han estallado y siguen siendo una amenaza).
“No se puede (tener un balance de las minas) porque la guerra, como ha sido tan larga, muchos de los ‘grapadores’, que trabajaron en eso, están muertos. Muchos, lo que no es fácil, y la información se ha perdido. Hubo cantidad de explosivos que se tenía en el mapa, que se tenían las coordenadas exactas, los puntos, pero en la guerra muchas de esas cosas se perdieron”, dijo el jefe guerrillero.
‘Yepes’ afirmó tener “el compromiso de trabajar duro” para que el municipio se libere de las minas, con la creación y capacitación de equipos de trabajo. La guerrilla, dijo, tiene “una idea” de como están los artefactos en el territorio, pero recordó que los procesos de desminado tienen larga duración.
El jefe en la zona veredal de Vista Hermosa y miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental de las Farc consideró “lamentable” que personas hayan perdido la vida en el fuego cruzado durante el conflicto en la zona.
El desminado humanitario en Vista Hermosa comenzó oficialmente el 23 de marzo de este año, con cinco organizaciones responsables por el proceso de búsqueda y neutralización de los artefactos: Brigada de Desminado Humanitario, The HALO Trust, Ayuda Popular Noruega (APN), Campaña Colombiana contra Minas Antipersonal y Hándicap International.
Se estima que en Colombia hay cerca de 52 kilómetros cuadrados de superficie con posible presencia de minas.. El Meta es el departamento más afectado, con cerca de 8 kilómetros cuadrados.
Según la DAICMA (Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal), el costo del desminado en Vista Hermosa está previsto en 23.374 millones de pesos, cuya financiación está a cargo del Departamento de Estado de EEUU. La búsqueda de los desaparecidos
La solución para el tema de los desaparecidos y el de los guerrilleros reclutados muy jóvenes también tendrá que esperar. ‘Yepes’ afirmó que la guerrilla está “trabajando para tener buena información”, pero que la búsqueda solo podrá empezar después de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la actuación conjunta con la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Cruz Roja.
“No son pocos los familiares de guerrilleros desaparecidos en la guerra. Nos toca buscarlos”, afirmó. Según ‘Yepes’, los propios familiares ya han empezado esa búsqueda, y es constante la llegada de personas a la zona veredal de La Cooperativa, en Vista Hermosa, para hallar a sus parientes.
La guerrilla, en los años 80, ya estaba en esa región, donde actuó con frentes como el 16, el 7 y el 27, este último el más grande, que llegó a tener 600 miembros, según ‘Yepes’. Las disputas en el pueblo entre paramilitares, guerrilleros y miembros de la fuerza pública causaron víctimas de minas antipersonal, desapariciones, desplazamientos forzados y cientos de muertes.
‘Byron Yepes’, sin embargo, afirma que no se arrepiente. “Todo que hicimos nosotros fue en función del objetivo político. Pasaron cantidad de cosas en la guerra, que hubiésemos querido que no pasaran, por supuesto. Lo que estamos haciendo es ponerle la cara a las víctimas, lo estamos haciendo y lo vamos hacer”.
Zona veredal y Acuerdo de Paz
Los guerrilleros agrupados en Vista Hermosa llegaron a la Zona Veredal Transitoria de Normalización de La Cooperativa el 30 de enero de este año. Más de dos meses después, las edificaciones en las que habitarán 348 personas todavía están por construirse.
Los guerrilleros duermen en cambuches, tallan madera y empiezan algunas estructuras por ellos mismos. También inician cultivos, como el de yuca y el de maracuyá, ya sembrados.
La única casa totalmente construida en esa zona veredal es una de madera, que ya hacía parte de la finca. En frente a una de sus puertas, en la cual luce una flor dibujada sobre la madera, trabaja ‘Byron Yepes’ en un computador con acceso a Internet.
‘Yepes’, considerado muerto por el Ejército en 2009, apareció “resucitado” en un artículo del diario El Tiempo, el 6 de marzo de 2011. El reporte sobre la muerte estaba equivocado. Casi seis años después, Rutas del Conflicto lo entrevistó sobre los temas que preocupan a los habitantes de Vista Hermosa.
Sobre el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, ‘Yepes’ afirmó que se ha hecho una “pedagogía grande para explicarles [a los guerrilleros] la necesidad de estar comprometidos con el proceso” y rechazó que haya cualquier disidencia en su región.
Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:03