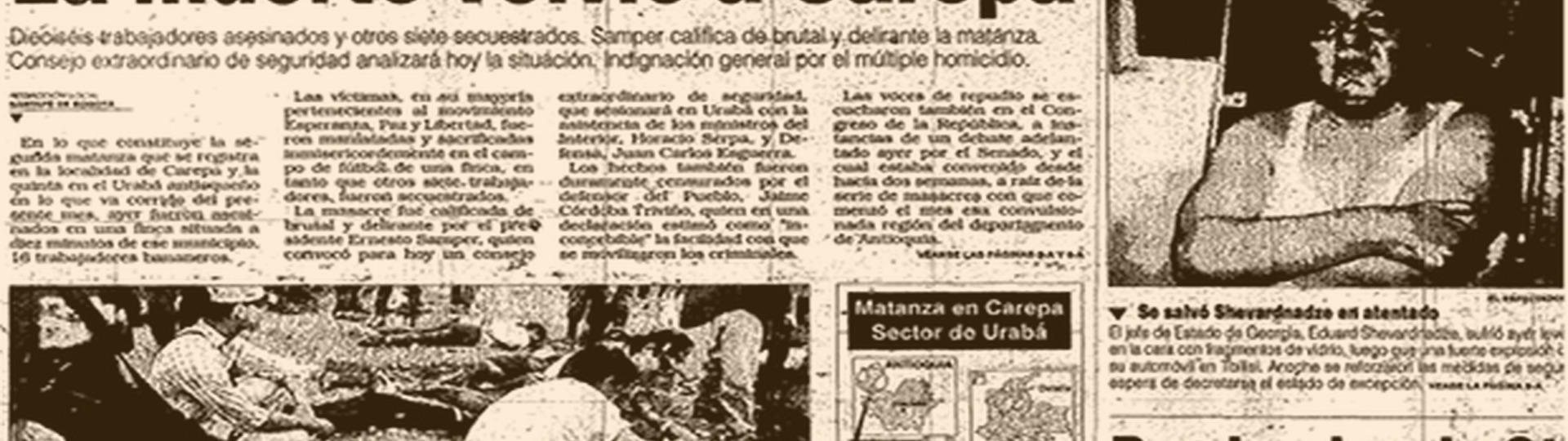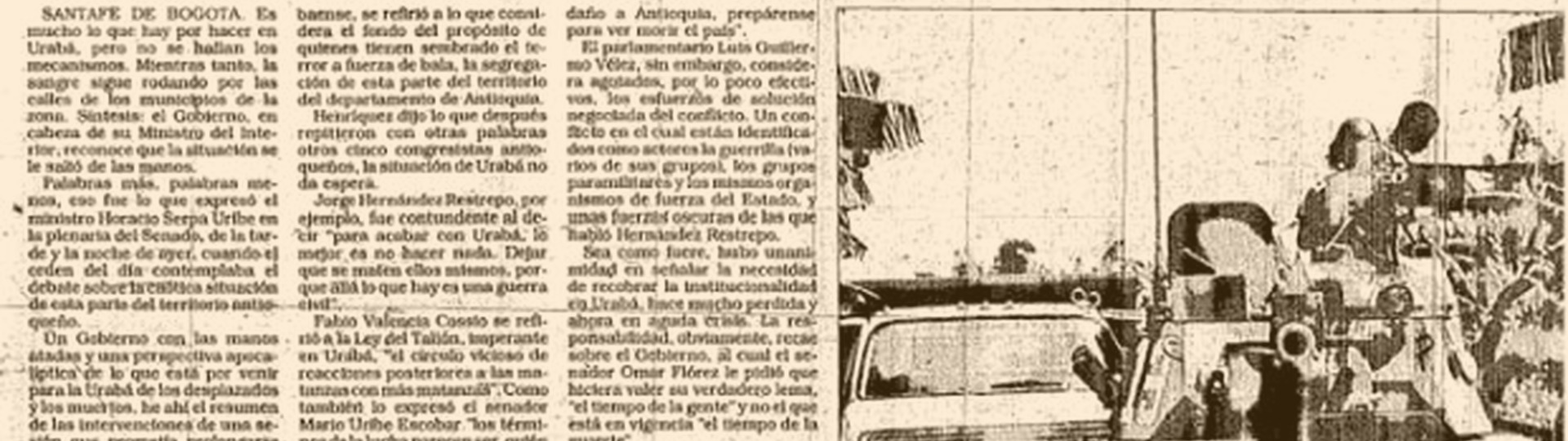Lo que hay que saber para comprender el conflicto en el Urabá
La región del Urabá representa un ícono dentro de la historia de la violencia en Colombia. En 1988, las primeras incursiones paramilitares dejaron a su paso una serie de masacres como antes no se había visto en el país.
En diez meses, ‘paras’ de Fidel Castaño y Henry Pérez perpetraron nueve masacres en Córdoba y en el Urabá y el nordeste antioqueño, como la de Honduras y La Negra, en Turbo, donde murieron 20 personas y Punta Coquitos, en San Pedro de Urabá, en la que asesinaron a otras 16.
Estos asesinatos hicieron parte de una persecución contra líderes y simpatizantes de movimientos políticos de izquierda, llevada a cabo por una alianza entre militares, narcotraficantes, paramilitares, empresarios y políticos locales.
Antes había presencia de las guerrillas de las Farc y del Epl en la región, pero no fue hasta la llegada de ‘Los Mochacabezas’, como los pobladores reconocían a estos grupos paramilitares, que la violencia se disparó. Según Arnoldo Escobar, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Nueva Granada en Turbo, para la época el abandono del Estado en la zona era total y los grupos armados ilegales eran la ley de las comunidades. “La ley de ellos era ‘el que la hace la paga’ y cuando querían convocar a la gente organizaban reuniones y decían vamos a matar a tal por esto o lo otro. Antes había muertos, pero no sembraron el terror que sembraron los paramilitares cuando llegaron”, recordó Escobar.
Desde entonces, Urabá se convirtió en un territorio de disputa entre grupos guerrilleros y contrainsurgentes. La persecusión política no era el único interés, esta zona es sumamente estratégica para el tráfico de armas y narcóticos por tener salida directa a los océanos Atlántico y Pacífico.
Entre 1988 y 2002 Urabá sufrió 103 masacres en el marco de la guerra, según documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica. Estos hechos ocurrieron en su mayoría en el Eje Bananero, compuesto por los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa.
En la memoria del país aún se recuerdan masacres como La Chinita, en Apartadó, que dejó un saldo de 35 personas asesinadas, y el Aracatazo, en Chigorodó, que sumó otras 18 personas a la incalculable cifra de víctimas del conflicto en el Urabá. También son recordadas las de Bajo del Oso, Los Kunas, Punta Coquitos y La Galleta, entre muchas otras.
Después de la parcial desmovilización paramilitar (2004-2006), grupos neoparamilitares, hoy conocidos como ‘bacrim’ o ‘bandas criminales’, se reorganizaron en la región tras la alianza de exintegrantes de las Auc y narcotraficantes. Actualmente bandas como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como ‘Clan Úsuga’ o ‘Los Urabeños’, continúan aterrorizando a la población.
Vea acá el especial titulado 'Seis semanas de dolor en Urabá' realizado por Rutas del Conflicto:
Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 00:43