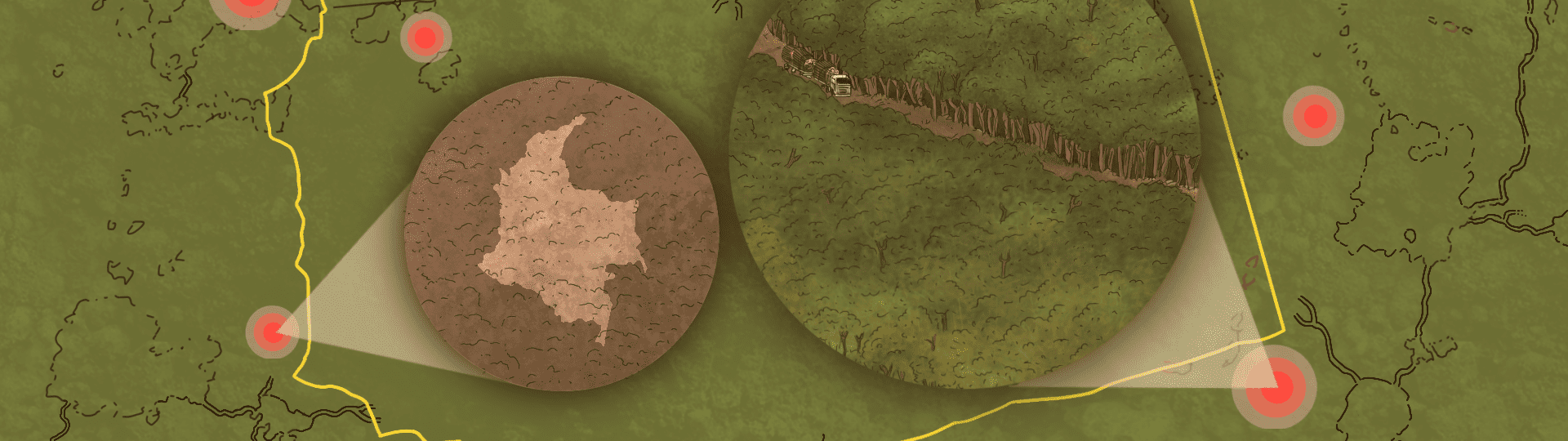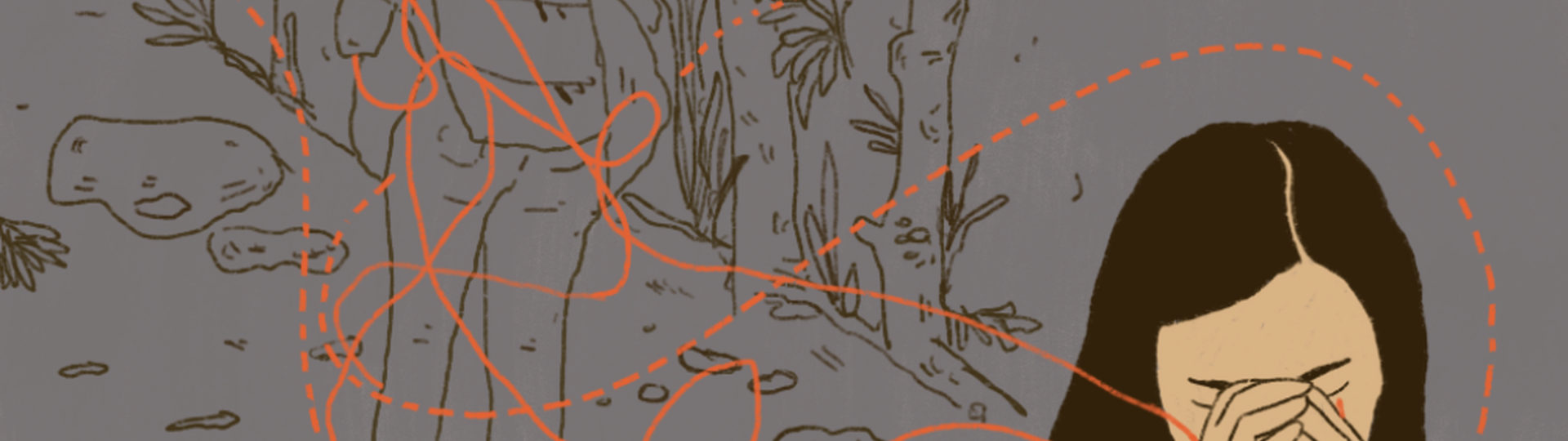En Colombia, ¿el derecho a la consulta es realmente previa, libre e informada?
Akubadaura es una organización de abogados y profesionales indígenas que buscan proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas del país y en junio de 2021 publicó un informe sobre la evolución y los alcances de la Consulta Previa, Libre e Informada en Colombia (CPLI) en Colombia.
Por: Juliana De Los Ríos
En entrevista con los investigadores Rocío Caballero y Fernando Herrera, se habló sobre los desafíos del derecho a la CPLI en las comunidades indígenas de Colombia y de los bonos de carbono, un sistema de venta de permisos de emisión de gases de efecto invernadero con el propósito de reducir la contaminación climática, que están rodeados de vacíos institucionales en relación con la CPLI.
¿Cuánto tiempo en promedio puede durar una Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) con todas sus etapas?
Fernando Herrera: Ni el Convenio 169 de 1989 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que consagra y reafirma la existencia de la consulta previa estima un tiempo o una duración, la Constitución Política de Colombia tampoco lo estima, los fallos de las Cortes tampoco dan una estimación. Pero sí hay un requerimiento de que los tiempos de las consultas previas deben acoplarse a un principio, que tiene este Convenio 169, que es el de Adecuación Cultural. Por vía de este principio de Adecuación Cultural lo que ha venido insistiendo es que los tiempos de la consulta deben respetar los tiempos de los pueblos, es decir, para definir la ruta de trabajo de una consulta previa en Colombia se tienen que respetar los calendarios ancestrales y los tiempos que consideren las comunidades de acuerdo a sus intereses, a sus aspiraciones y a sus necesidades de evaluar los riesgos y los posibles beneficios que pueda generar eventualmente un proyecto sometido a consulta. De manera tal que no hay tiempos.
¿El gobierno nacional ha respetado los calendarios ancestrales de las comunidades indígenas al momento de realizar consultas previas?
F: El gobierno nacional ha venido tratando de tener un principio de celeridad de economía de tiempos, pero no ha podido exigir un tiempo porque la Constitución no lo permite y los instrumentos internacionales tampoco. Hay consultas ultrarrápidas que se han hecho en 20 días, que ahí es que uno entra a cuestionar que si eso fue una consulta en realidad o fue la simulación de una. Realmente lo que dice la Corte Constitucional y varios instrumentos internacionales es que los tiempos deben ser concertados con los pueblos que van a ser consultados.
¿De qué forma se ha visto afectado este derecho de la CPLI en tiempos de pandemia por el Covid-19?
Rocío Caballero: Cuando llega la pandemia, estos procesos de consulta previa quedan con la incertidumbre de qué va a suceder porque no existen las garantías para hacerlos con la real participación de las comunidades en sus espacios asamblearios. Lo que vimos es que el gobierno nacional el año anterior intentó realizar esa flexibilización de hacer consultas previas virtuales y eso fue muy grave. A nivel nacional muchas comunidades y organizaciones nos manifestamos en contra de estas decisiones porque era una violación al derecho a la consulta previa. Finalmente, esa decisión del gobierno fue suspendida precisamente ante la presión de las comunidades.
F: Las consultas se tienen que hacer desde las formas de comunicación que tienen los pueblos y desde las realidades de las comunidades. En muchas comunidades de nuestro país no disponemos de cobertura wifi o 4G para realizar consultas virtuales. Esto generó un obstáculo grandísimo para que las comunidades pudieran participar de las mismas. Lo que han venido declarando muchas comunidades es que la virtualidad corta los tiempos de diálogo. Fácilmente en un diálogo con el gobierno, las comunidades se pueden sentar 3-4 días con sus correspondientes noches si así lo pide la ley de origen y esto no se puede hacer en una jornada de 1 o 2 horas por Zoom. Lo que han hecho las comunidades indígenas es que suspendieron las consultas hasta que se dieran todas las garantías para un diálogo más presencial, más territorial y más respetuoso, de las formas en las que conversan y construyen diálogos los pueblos y comunidades más allá de una formalidad por Zoom.
Además de los obstáculos de la virtualidad, ¿Cómo han sido afectadas las comunidades indígenas y su derecho a la consulta previa con la presencia de grupos armados ilegales?
R: Cuando hay un actor armado en el territorio las comunidades se ven en una situación de vulneración de sus derechos. Muchas veces las comunidades están en situación de confinamiento o están en situación de desplazamiento, o en situación de exterminio por causa del conflicto armado y por el abandono estatal. Entonces mientras haya actores armados, las comunidades no tienen esa libertad para decidir. Las comunidades hacen los esfuerzos por mantener el gobierno propio y defender su supervivencia, sin embargo, es muy difícil. Primero para que las comunidades puedan ser libres de decidir, debería resolverse la situación del conflicto armado antes de traerle a las comunidades nuevas imposiciones.
¿Qué otro tipo de violencias sufren las comunidades indígenas que dificultan su derecho a la consulta previa?
F: Sumado a las violencias armadas tenemos otros tipos de violencias como actos de desinformación; intentos de división de los liderazgos en las comunidades por parte de las empresas e instituciones públicas para fragmentar los procesos de diálogos sociales con las comunidades; intentos de estigmatización, de llamar terroristas a las comunidades que entran en minga porque una consulta no se está desarrollando bien o decir que una comunidad es enemiga del desarrollo. Sumado a los grupos armados ilegales también las mismas empresas contribuyen a generar factores de violencia al estigmatizar a las comunidades. Hay una concurrencia de violencias armadas combinadas con violencias sociales y políticas que presionan a las comunidades para que se sientan debilitadas y no exijan lo que deben exigir. Hay que evaluar si en Colombia cuando hablamos de consultas previas estamos hablando de consultas realmente previas, realmente libres y realmente informadas.
¿Cuáles son los principales vacíos que tienen las entidades nacionales al momento de realizar un proyecto en un territorio indígena?
R: En los territorios hemos visto una falta de institucionalidad regional y nacional para llevar a cabo la consulta previa. Ni la Defensoría del Pueblo ni otras organizaciones cumplen con su papel de acompañar a las comunidades ni de garantizar el derecho a la consulta previa. Hay abusos de poder al encontrar que las comunidades carecen de información técnica entonces terminan vulnerando también el derecho a que la comunidad decida con toda la información. Se ha encontrado también mucha afinidad entre el Estado y las empresas que pretenden desarrollar proyectos, entonces las comunidades quedan sin garantías frente a esa imparcialidad que se debería. Por otro lado, una de las grandes problemáticas que se ha mantenido ha sido el tema del reconocimiento de los pueblos sobre sus territorios. El Ministerio del Interior muchas veces ha negado la presencia de los pueblos étnicos sobre sus lugares. Se ha dado la facultad de certificar si sobre cierto territorio, que tiene intereses una empresa, hay o no pueblos étnicos.
F: Desafortunadamente en el informe encontramos que los servidores públicos y la institucionalidad estatal no ha entendido que es ser parte de un Estado pluriétnico y multicultural. Por ende, no han logrado entender qué es la consulta previa y siguen viendo la consulta como un obstáculo al desarrollo, como una traba al desarrollo de las empresas. No ha logrado entender que, como lo ha venido diciendo la Corte Constitucional, hace más de 10 años con más de 30 sentencias emblemáticas, la consulta previa es una oportunidad increíble para el diálogo interétnico y multicultural. Tenemos un problema de desconocimiento de los funcionarios públicos y del sector empresarial del país que no ha logrado ver la consulta previa como una oportunidad para prevenir daños ambientales y económicos que nos pueden afectar a todos.
¿Cuáles son las desigualdades territoriales y sociales que dificultan la comprensión de proyectos y la afectación que su implementación pueda tener en los territorios?
F: Un gran obstáculo que nosotros encontramos en nuestra investigación es que el gobierno nacional no ha entendido que dentro del principio de Adecuación Cultural de las consultas está otro principio muy importante que es el Enfoque Territorial. Una cosa es la consulta en los pueblos amazónicos, otra muy distinta es la consulta para los pueblos de la Orinoquía y otra para los pueblos nómadas o pescadores. En los procesos de creación de normas que ha venido desarrollando el gobierno nacional, no se está teniendo en cuenta esa diferenciación étnica, cultural y territorial que deben tener las consultas. No pueden meter a todos los territorios en los mismos lineamientos ni en los mismos protocolos que han venido desarrollando y por eso las consultas deben respetar esa realidad territorial y esa cosmovisión que tienen los pueblos étnicos.
¿A qué se debe que no exista una cifra unificada sobre el presupuesto destinado por el gobierno para los pueblos indígenas?
F: Cuando nos han respondido después de insistir tanto, lo que hemos tenido son respuestas fragmentadas y desarticuladas. Hemos tenido situaciones en las que hemos recibido respuestas que se contradicen cuando el Estado es uno solo, cuando la función presupuestal debe ser una sola y cuando todas estas entidades deberían dar exactamente la misma información. Cada vez que usted pide información de presupuesto se encuentra con diferentes versiones del presupuesto que lo único que hacen es enredar, confundir y desinformar a las comunidades que deberían tener la claridad de a qué tienen derecho en términos de recursos para poder pedir esos recursos para sus proyectos territoriales y su propia financiación de sus planes de vida.
¿De qué forma se puede implementar la CPLI en proyectos de bonos de carbono?
R: Para que una empresa llegue a un territorio a plantear este tipo de proyectos debe estar inscrita en el Ministerio de Ambiente y si cumple con los estándares mínimos que dicta la convención de las Naciones Unidas. También es importante que se pueda partir de la Ley 1753 de 2015 que es sobre el registro nacional de programas y proyectos de acciones para REDD+. Se debe insistir en que se realicen consultas previas por vía de este tipo de proyectos que llegan a las comunidades. Lo que se ha visto es que ni el Ministerio del Interior, ni el de Ambiente han sido claros en que se necesitan consultas previas para este tema. Todavía hay, a mi modo de ver, unas incertidumbres institucionales frente al tema.
¿Cuáles comunidades indígenas están siendo afectadas por proyectos de bonos de carbono?
R: Lo primero es que el tema de los bonos de carbono es nuevo y llega a los territorios muy silencioso. Sin embargo, está llegando con fuerza. Hemos hecho seguimientos en la Amazonia, en Vaupés, en Guaviare y últimamente en el Chocó.
En su informe muestran que hay una falta de instrumentos e indicadores objetivos para verificar el cumplimiento de la consulta previa y una ausencia de canales y mecanismos de diálogo social ¿cómo se puede mejorar el ejercicio de la CPLI?
F: La consulta es un proceso indefinido que se sigue desarrollando una vez se protocolice la misma, la etapa de post-consulta. Sobre esto no hay instrumentos que permitan cuantificar y cualificar cuando se está haciendo bien una consulta. Aquí lo que hay son valoraciones subjetivas de las instituciones. Lo que nosotros hemos venido pidiendo con el informe es que se concierten con las comunidades esos indicadores de cumplimiento, unos instrumentos y unas metodologías para formular la ruta de consulta, para monitorear el comportamiento de la consulta durante el tiempo que dure y para evaluar el cumplimento de los acuerdos. Eso nos permite decidir si una consulta se está desarrollando dentro de los estándares internacionales y si la consulta está siendo respetuosa con las creencias de la comunidad.
¿De qué forma la comunidad podría tener un rol más activo?
F: En cuanto a la participación, la Corte Constitucional y los instrumentos internacionales han venido dictando de cómo se puede asegurar la participación de las comunidades y es con la participación plena y absoluta. Cuando el gobierno convoca para una consulta, se debe convocar a toda la comunidad, ahí deben estar todos los hombres y todas las mujeres, todas las personas que hacen parte de esa comunidad. Pero si la comunidad siente que debe tener apoyo técnico o profesional, debe tener las garantías presupuestales para que puedan tener su equipo de economistas, abogados, organizaciones filiales y el gobierno está en la obligación de garantizar el presupuesto y dar todas las medidas de seguridad para que esos actores invitados sean parte del proceso. Es sencillo, es cumplir los lineamientos que ha exigido la Corte Constitucional desde hace más de 20 años. Si el gobierno revisa estos fallos ahí ya tiene las medidas para cumplir la consulta de la mejor forma posible y si el gobierno revisa la ley de origen y los planes de vida de cada pueblo ahí ya sabe por donde irse para mejorar la participación de las comunidades en las consultas.
Actualizado el: Vie, 08/06/2021 - 13:56