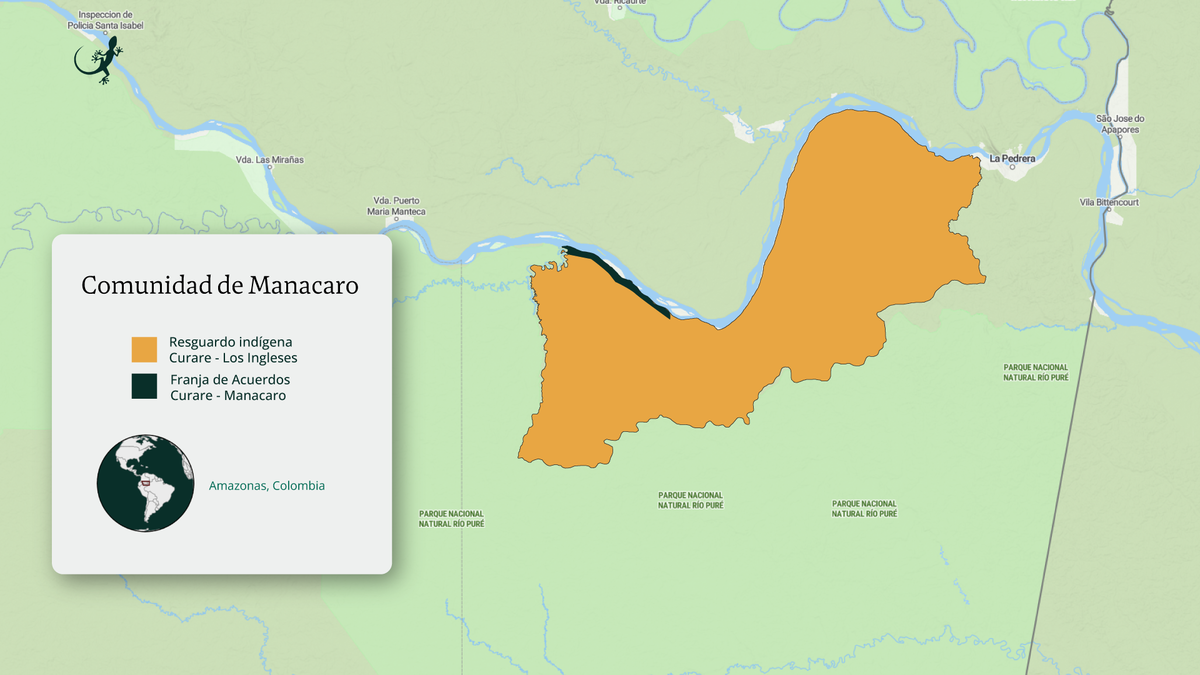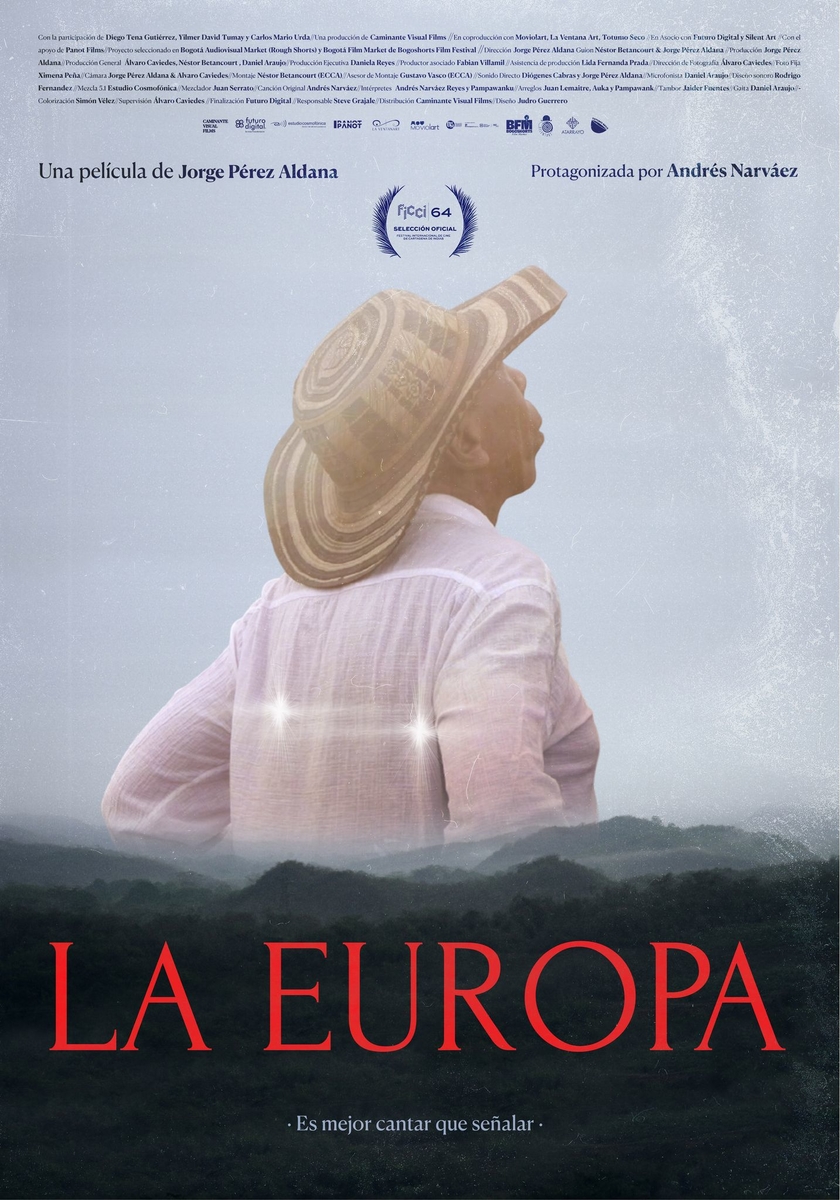Una trocha abandonada en el Guaviare en manos de grandes acaparadores de tierras
-
Expertos y fuentes en terreno confirmaron que en el área rural del municipio de El Retorno, Guaviare, por donde pasa la vía La Libertad - La Paz, desde hace años se viene presentando una gran praderización y mercado de tierras que han pasado desapercibidas.
-
A un kilómetro de la vía La Libertad - La Paz se han deforestado al menos 3 500 hectáreas. Kuwait y Nueva Barranquillita, dos veredas próximas a esta carretera, son las zonas más críticas del departamento.
-
Entre 2016 y 2023, El Retorno pasó de tener 103 mil cabezas de ganado a 188 094, lo que representa un aumento del 82 %. A un kilómetro de la vía La Libertad - La Paz hay por lo menos 14 892 vacas, a pesar de que en área de Reserva Forestal no está permitida la ganadería.
Por: Juan Carlos Granados T
Casi todo el departamento amazónico de Guaviare, ubicado al suroriente de Colombia, está amparado por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años. Aun así, extensas trochas atraviesan su territorio. Se observan desde el cielo con facilidad, como si hubieran sido trazadas a pulso con un lápiz.
Leer más: Guardias indígenas: el escudo de la Amazonía de Colombia
Entre parches de deforestación y bosques frondosos se abren paso diversas vías que cargan consigo una historia de necesidades, colonización, grupos armados ilegales, deterioro ambiental e inoperancia estatal.
Sin embargo, una de ellas ha pasado totalmente desapercibida. En el municipio de El Retorno hay una carretera de 57 kilómetros, sin nombre definido, que tiene un tramo importante de su extensión dentro del área de Reserva Forestal de la Amazonía —una figura de protección creada en 1959—. Comunica a los centros poblados de La Libertad y La Paz, dos de los más importantes del municipio. La Paz colinda con la Reserva Nacional Natural Nukak, un área natural protegida, y la frontera entre ambas comunidades la traza el río Inírida.
A finales de 2020, el Ministerio de Transporte aprobó el Plan Vial Departamental del Guaviare en el que se incluyó la vía que conecta a La Libertad con La Paz, la cual se estima que existe desde los años ochenta. Aproximadamente cuatro décadas después, la Gobernación del Guaviare decidió que esta trocha, abierta por las comunidades veredales ante la necesidad de movilizarse, debía ser parte de la planificación del departamento. No obstante, aún no ha habido avances en la formalización de la carretera y sigue siendo considerada una carretera ilegal, ya que no cuenta con licencia ambiental.
Enrique Caballero, consultor de apoyo en temas de infraestructura de transporte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía (CDA), autoridad ambiental en el Guaviare, explica que la actual gobernación (que inició el 1 de enero de 2024) está evaluando si continúa o modifica el proceso de formalización de la carretera La Libertad – La Paz que viene desde 2020, durante la administración anterior.
“Para formalizar la vía y mitigar el daño es necesario que la Gobernación adelante el proceso de licencia ambiental con la CDA y solicite la sustracción del tramo de la carretera que se encuentra dentro de la Reserva Forestal ante la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, pero aún no lo ha hecho”, dice Caballero. Mientras eso se discute, un silencioso pero fuerte acaparamiento de tierras avanza en los sectores por los que pasa esta trocha.

Una vía abandonada a su suerte
La Ley 99 de 1993 creó el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales y desde ese momento se estableció que “todo proyecto que genere un impacto ambiental debe realizar los trámites correspondientes para vigilar y mitigar el daño”. La CDA explicó en la respuesta al derecho de petición que envió esta alianza periodística que la vía La Libertad – La Paz cuenta con una “restricción absoluta” debido a que fue abierta antes de 1993 sin ningún tipo de proceso administrativo ambiental, por lo que no tiene licencia. Si a esto se le suma el traslape con la Reserva Forestal, se hace aún más compleja la situación.
Heriberto Tarazona, quien fue coordinador territorial del Guaviare para la Comisión de la Verdad —entidad estatal creada para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas— relata que conoció la trocha en 1992 y que para ese momento el campesinado ya había llegado y colonizado hasta el río Inírida, en el límite con la Reserva Nacional Natural Nukak.
Tarazona explica que las familias se establecieron, hubo praderización y creación de nuevos centros poblados ante los ojos de todo el mundo y en medio de la presencia y control de las FARC. “La ley y el ordenamiento ambiental elaborado desde el centro del país llegó tarde y no correspondía a la realidad del territorio, condicionando a la gente que se asentó en medio de la Reserva Forestal e hizo carreteras como la de La Libertad – La Paz, que fueron tachadas de ilegales”, sostiene.
Paola Marín, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), comenta que las FARC participaron en mayor o menor medida en la apertura de vías como La Libertad – La Paz porque también era una necesidad para ellos. “Buscaban capacidad de movilización para transportar pasta base de coca, por ejemplo, y en medio de eso la gente también ansiaba formas de trasladarse”, señala.
Leer más: Los vuelos de la muerte: líderes indígenas asesinados en un territorio invadido por 67 narcopistas
En 2016, el Ministerio de Transporte expidió una resolución que la clasificó como una vía de tercer orden, denominación que se le da a los caminos sin pavimentar que conectan cabeceras municipales con veredas. Una lideresa de El Retorno relata que ella nació a la orilla de esta trocha, que pasa por las veredas La Tabla, Alto Cachamo, El Porvenir, Puerto Florida, El Recreo, Caño Barroso, Caño Azul, Villa Linda, la Nueva Barranquillita, Kuwait, Panguana II y finalmente La Paz.
“Es un corredor donde transitan muchas familias. Actualmente se encuentra en buen estado porque las comunidades la han arreglado por sus propios medios”, explica la lideresa. Al estar dentro de Reserva Forestal, las intervenciones de terceros no están permitidas, pero campesinos como Pinilla crecieron allí y aseguran que ha sido una solución a su necesidad de movilizarse.

La lideresa cuenta que las Juntas de Acción Comunal (JAC) organizan el mantenimiento de la trocha a través de la creación de peajes en los cuales se le cobra a la comunidad que utiliza la carretera y con ese dinero se realizan las reparaciones y arreglos. Sin embargo, en todo momento deben pedirle permiso al Frente Primero de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, porque ellos dominan el territorio.
A la falta de licencia ambiental y a la restricción vigente por estar dentro de Reserva Forestal, se le suma una medida cautelar que prohíbe la entrada de toda maquinaria amarilla en un tramo de la carretera. El 3 de diciembre de 2019, Edwin Andrés Piñeros Andrade, juez primero promiscuo municipal de San José del Guaviare, accedió a la solicitud hecha por Madeleyne Pérez Ojeda, fiscal 8 especializada, para imponer medidas de protección desde La Libertad hasta la vereda Barranquillita y de ahí hasta Miraflores.
La determinación incluyó la prohibición de maquinaria oficial, pública o privada, el retiro de cualquier artefacto para arreglar ese tramo y la suspensión de inversión pública. La lideresa comenta que la medida cautelar comprende parte de la vereda conocida como Caño Azul, lo que complica la situación para las comunidades porque allí hay un Núcleo de Desarrollo Forestal, proyecto ambiental implementado por el Estado en zonas que han sido focos de deforestación, para que la población local realice un trabajo de conservación del bosque.
En junio del año pasado, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) publicó el informe “Ganadería como motor de deforestación: Condiciones habilitantes y dinámicas territoriales en el Guaviare” en el que señala que “la falta de homogeneización de nombres y denominaciones viales en las distintas fuentes de información, así como las discrepancias entre la descripción de las vías y la información espacial de estas, no permiten hacer un seguimiento certero a estos proyectos ni a sus impactos territoriales”. Por ejemplo, en este reportaje se hace referencia a la carretera como La Libertad – La Paz porque de esta manera la llaman las organizaciones del territorio y la CDA, pero en la categorización del Ministerio de Transporte de 2016 la denominan Pueblo Nuevo – Caño Barroso o como El Progreso – Caño Azul. En otros documentos la nombran de otras formas, como vía vereda La Paz – Reserva Nukak, lo que genera inconvenientes al momento de investigarla.

Un investigador de la FCDS que pidió la reserva de su nombre comenta que mucha de la información que hay acerca de esta carretera es vaga o inexacta, por lo que no solo es una vía compleja en términos de acceso por cuestiones de seguridad, sino también a la hora de realizar un análisis documental. “No tiene un nombre unificado, inicia o termina desde distintos tramos dependiendo del archivo, por lo que se hace complejo establecer lo que la Gobernación adelanta [para legalizarla]”, afirma.
Mientras tanto, la devastación se mantiene. Mongabay Latam realizó un análisis geográfico y satelital de las vías, las cifras de deforestación, los cultivos ilícitos de coca y la ganadería alrededor. Lo que se obtuvo fue que a un kilómetro de esta vía se deforestaron 3 560 hectáreas, es decir, 31 veces el tamaño del Parque Simón Bolívar de Bogotá. Esta es una cifra que se triplica cuando el estudio se extiende a un radio de cinco kilómetros. Además, pudimos determinar que esta deforestación continúa hasta la fecha, ya que entre enero y mayo de este 2025 se han detectado 34 350 alertas de deforestación en la plataforma Global Forest Watch (GFW) a cinco kilómetros de La Libertad-La Paz.
Deforestación, coca y mercado de tierras
A pesar de los trámites, la vía sigue siendo clasificada como ilegal debido a la falta de licencia ambiental. Esta trocha, sobre todo el tramo que se encuentra dentro de la Reserva Forestal, es controlado por las disidencias de las FARC, quienes determinan si se deforesta o no.
Luego de que algunos sectores de la guerrilla decidieron no dejar las armas después de la firma del Acuerdo de Paz, el Frente Primero Armando Ríos se agrupó en la zona y actualmente tiene al municipio de El Retorno como su fortín. Este grupo está bajo el mando de Iván Mordisco, quien también lidera otras estructuras armadas criminales que operan en el país.
“Hubo un incremento de la tala de árboles después de 2016 como respuesta de la población a las transformaciones sociales que se prometieron. La gente empezó a abrir más selva para acceder a tierra, trabajar en la ganadería y para contar con alternativas económicas distintas a la siembra de cultivos de coca”, explica Paola Marín, investigadora de Pares.
Los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran el aumento de la tala de árboles en El Retorno. El municipio pasó de tener una pérdida de bosque de 3082 hectáreas en 2016 a 7512 en 2017, es decir, un incremento del 144 %.
Heriberto Tarazona, ex investigador de la Comisión de la Verdad, dice que este incremento en la deforestación ocurrió porque “por primera vez hubo un interés de inversionistas en el mercado de tierras en zonas como El Retorno, debido a que disminuyó el riesgo de ser secuestrado o pagar grandes sumas de dinero en extorsión”.
Esta alianza periodística le solicitó al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) el número de cabezas de ganado en los centros poblados de El Retorno y la entidad respondió que no había registro de animales en estos sitios. Sin embargo, compartió la base de datos de la cantidad de animales vacunados (bovinos y bubalinos) contra la fiebre aftosa en el segundo semestre de 2023 en El Retorno. Los sitios en los que hay mayor cantidad de animales vacunados, en su mayoría vacas, coinciden con los puntos de concentración de la deforestación. A pesar de que la ganadería no está permitida dentro de áreas de Reserva Forestal, la realidad es otra, pues el ICA debe vacunar a todos los animales para evitar epidemias.
La CDA relató en su respuesta al derecho de petición enviado que desde el 2017 hay procesos sancionatorios por actividades de deforestación en áreas de influencia de esta vía, pero no especificó cuántos. Archivos de la entidad muestran que en las veredas de mayor ganado y deforestación también hay investigaciones y sanciones. Por ejemplo, en 2017, la CDA formuló cargos contra Jimi Armando Cano por afectaciones ambientales, sobre todo en el sector de La Panguana, donde taló más de 100 hectáreas.
También hay cuatro expedientes de 2024. En uno de ellos se afectaron siete hectáreas de bosque y se impuso una multa de casi ocho millones de pesos (cerca de 2000 dólares). En el segundo se inició un proceso por deforestar 12 hectáreas, en el tercero se investiga la tala de 36 hectáreas y en el cuarto la deforestación de 48 hectáreas.
La FCDS en su informe señala que tras el fracaso del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en El Retorno hubo una migración por parte de los campesinos para volver a sembrar coca, lo que “fomentó la deforestación en zonas sin ocupación previa y abrió la primera puerta para la llegada de inversores externos en tierras”.
El documento explica que los actores económicos que entraron a la zona tenían capacidad suficiente para “transformar inmensas porciones de selva en praderas, con la intención de expandir negocios de ganadería”. Además que la mayoría de estos terratenientes no frecuentan las fincas y contratan mano de obra local para deforestar y cuidar las tierras.

El investigador de la FCDS señala que el acaparamiento de tierras “puede que esté pasando desapercibido por la falta de información y posibilidad de acceso a este sector”. El experto agrega que este territorio es muy hermético y sólo es posible transitarlo si se tiene autorización del Frente Primero de las disidencias de las FARC.
La Reserva Natural Nacional Nukak también se ha visto afectada por el desborde de la especulación y mercado de tierras, ya que el centro poblado de La Paz colinda con esta área natural protegida. Este sitio, comenta la lideresa Mayerli Pinilla, alberga aproximadamente 140 casas, tiene polideportivo, comercio, puesto de salud y es la puerta de entrada al río Inírida y a la Reserva Nukak. La economía en La Paz gira alrededor de la pasta base de coca, que es usada como moneda de cambio para comercializar distintos bienes y servicios.
En 2o22, el Guaviare registró 4935 hectáreas de coca sembradas y El Retorno concentró el 44 %. Al año siguiente se pudo determinar que 221 hectáreas de coca se encontraban a cinco kilómetros de la carretera La Libertad – La Paz. Como lo mencionó Paola Marín de Pares, vías como esta son usadas como corredores para transportar pasta base de coca.
Parte de la siembra que se hace en la Reserva Nacional Natural Nukak ha entrado por la vía La Libertad – La Paz, así como lo ha hecho la praderización para acaparamiento de tierras. En el boletín 34 del IDEAM sobre el primer trimestre de 2023, última alerta temprana que habla directamente de esta trocha y sus dinámicas, se menciona que las detecciones de deforestación en veredas como Panguana y La Paz, en el municipio de El Retorno, afectan a la Reserva Nukak. La entidad señaló que las principales causas eran la praderización para acaparamiento de tierras, prácticas no sostenibles de ganadería extensiva, infraestructura de transporte no planificada y cultivos ilícitos.

El control de los armados sobre la deforestación
Las dinámicas ambientales en municipios amazónicos como El Retorno son volátiles. Entre 2021 y 2022 hubo una disminución en las hectáreas deforestadas, pasando de 5 130 a 2 410. Paola Marín señala que el crecimiento de las disidencias de las FARC generó una disminución en la pérdida de bosques debido a regulaciones y restricciones que le impusieron a la población.
En los diálogos de paz a inicios del 2024 entre el Gobierno de Gustavo Petro y lo que se conocía como el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC —un conjunto de frentes, columnas y bloques de disidentes y desertores del Acuerdo de Paz de 2016, más nuevos reclutas— se estableció un punto acerca de proyectos comunitarios para el cuidado de los departamentos amazónicos. Iván Mordisco, quien era el máximo comandante del EMC en ese momento, presentaba a esta organización ilegal como la protectora de la selva.

De hecho, el experto de la FCDS asegura que si el Frente Primero quisiera detener la deforestación, praderización y negocios con la tierra en veredas como Kuwait o Nueva Barranquillita, sectores atravesados la vía La Libertad – La Paz, no habrían reducciones sino que sencillamente se erradicaría, porque ellos son los que tienen el control del territorio por medio de las armas. “Incluso impusieron una especie de ‘impuesto predial’ a las fincas”, indica el investigador.
Un líder del Guaviare que pidió el anonimato por seguridad, dice que el EMC vendía la imagen ante la opinión pública de que ellos protegían el medio ambiente, pero manifiesta que la realidad es otra. “Los lugares con más hectáreas tumbadas son donde ellos tienen más presencia, son un actor más del negocio”, sostiene el líder.
En el primer trimestre de 2024, la ministra de ambiente Susana Muhamad comunicó que hubo un aumento en la tala del 40 % para ese periodo, en parte, como estrategia de presión por parte del EMC en la mesa de negociación con el Gobierno. La expansión armada de los grupos ilegales ha puesto en riesgo a los defensores de derechos humanos y líderes ambientales.
Tras la fractura y división entre la gente de Iván Mordisco y la de alias Calarcá —el otro comandante de la facción del EMC que aún continúa en diálogo con el Gobierno de Gustavo Petro— se expulsó a Mordisco y su gente de la negociación por asesinar y hostigar a la población indígena del departamento del Cauca. “Los hombres de Mordisco, quizás por estrategia política de cara al Gobierno, y preparándose para la guerra que viene contra los de Calarcá, quieren estar en buenos términos con la población, por lo que ellos ahora sí permiten la entrada de dinero al territorio [deforestación y acaparamiento]”, agrega el líder.
En medio de las dinámicas de acaparamiento de tierras en una Reserva Forestal que cada vez es más borrosa, las comunidades quedan atrapadas entre la violencia de los grupos armados y la incapacidad del Estado de tener un control efectivo del territorio. El pasado 11 de junio, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento sobre la “inminente confrontación armada” en el Guaviare, especialmente en el caserío de La Paz, donde la comunidad podría quedar en medio del fuego cruzado y de desplazamientos por los enfrentamientos entre las estructuras disidentes de las extintas FARC. La entidad declaró la situación como “alarmante” y pidió la activación de un corredor humanitario para la evacuación segura de la población civil.
En el último informe de Global Witness sobre homicidios de líderes ambientales, la ONG señala que Colombia, en 2023, fue el país con mayor cantidad de defensores asesinados en el mundo con 79, lo que representa el 40 % de las víctimas que ejercían este liderazgo en el planeta. En zonas como las que comprende la vía La Libertad – La Paz, el riesgo de muerte está latente para todo aquel que alce la voz en contra de los actores ilegales y económicos y sus dinámicas en contra de la naturaleza.
Imagen destacada: Imagen satelital de un tramo de la vía de La Libertad-La Paz, donde se puede observar la deforestación causada por la carretera, así como pozos de agua, corrales y demás infraestructura para la cría de ganado. Crédito: Google Earth – Mongabay Latam
Según las cifras del instituto, cuatro de las seis veredas de El Retorno donde hay mayor cantidad de animales vacunados están cerca a la vía La Libertad – La Paz. Kuwait (8248) y Caño Azul (7288) están en el segundo y tercer puesto respectivamente y La Panguana (7213) y Nueva Barranquillita (6422) en el quinto y sexto. Es más, el Retorno pasó de tener 103 mil cabezas de ganado en 2016 a 188 094 en 2023, lo que representa un aumento del 82 %. Y no sólo esto, esta alianza periodística pudo determinar que, hasta el 2023, a 1 kilómetro de la vía La Libertad – La Paz había 14 892 reses.
El informe previamente citado de la FCDS muestra que las veredas mencionadas lideran la deforestación no sólo en El Retorno, sino también en todo el Guaviare. Entre 2016 y 2022, tanto en Kuwait como en Nueva Barranquillita se tumbaron más de 3100 hectáreas de bosques, de acuerdo con cifras del IDEAM. La situación en estas dos zonas, detalla el documento, es de las más graves en el departamento. Por otra parte, en La Paz y La Panguana se han deforestado 1700 y 1500 hectáreas respectivamente.
Actualizado el: Lun, 06/16/2025 - 10:37